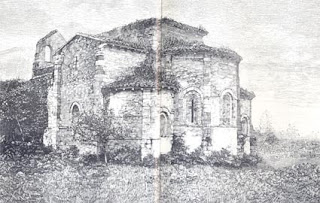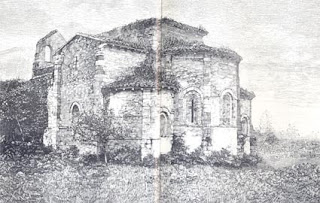
El nombre de Tiraña tiene sabor viejo a historia. Antes de 1826, las parroquias de Tiraña, Etralgo y Villoria constituían cotos independientes llamados señorios. En la actualiad, en Tiraña se conserva el nombre de "palacio", que inspira todavía recelo a los naturales de la comarca. Es una modesta casa que está a medio kilómetro de la iglesia parroquial y en dirección a Pola de Laviana.
Aquí comienza la historia.
El Coto de Tiraña perteneció a los Álvarez de las Asturias. Hubo uno de ellos, desalmado, señor de horca y cuchillo, que gozaba del favor real. El tal conde, que ejercía el derecho de pernada, por supuesto, y que, además de esto, emparadaba a toda moza que se resistiera a sus caprichos, dio en matar de hambre y de miseria a todos sus vasallos. A otros mató de verdad y con sacrilegio, como al cura, por la razón de que éste había comenzado antes haber llegado el de caza. El conde mató en el mismo altar y por la espalda al sacerdote.
El suceso llegó a oidos del rey, quién obligó al conde a destruir y después reedificar más esplendorosamente el templo profanado. Un manuscrito datado en 1797 habla de la intervención del tribunal eclesiástico que condena al conde a levantar la iglesia, dejando fuera de ella el sitio manchado por la sangre dle sacerdote, y a perder el derecho de presentación de aquel beneficio curado.
A las crueldades del conde se sumaban los caprichos. En un pueblo, también de la parroqua de Tiraña, llamado Paniceres, había una panera con relieves de cabezas de árabes. Se encaprichó con las tallas y mandó buscar la panera; los vecinos bien pertrechados con los aperos de labranza lo impidieron.
Cuéntase, también, cómo habiendo caído, cierto día, en el pozo de Funeres, situado en Peñamayor, próximo a la majada que aún lleva el nombre de "Mayaín del Conde", una vaca, la mejor de sus ganados, y que llevaba al cuello un collar de plata con un cencerro de oro, ordenó el conde que bajase al fondo del pozo, atado con una cuerda, uno de sus criados para recuperar el collar perdido.
y bajó un criado. Al subir con el collar y cuando ya estaba casi arriba se le oyó gritar con desesperación: "Dejadme caer, porque son tantos los bichos y gafuras que me acompañan que bastarían para emponzoñar a toda la parroquia de Tiraña". Los que sostenían la cuerda lo dejaron hundirse y huyeron despavoridos del sitio aquel.
Y hubo un vecino de Paniceres, siervo también del conde, que pasó a Castilla en busca del rey para acusar y denunciar los desmanes del tirano. Al postrarse ante el rey le cayeron del zurrón, o acaso dejó intencionadamente caer, unos panecillos negros y duros. El monarca, al oir el ruido, exclamó:
-¡Muy mal pan teneis en vustra tierra!
-¡Este que nos dejara comer el conde! -contestó el labriego en tono de sentencia.
Enteróse el rey de los desmanes del conde e hizo promesa al buen campesino de ponerles remedio.
Y con la muerte del conde nos llega la moraleja. Menguados por el rey sus derechos y poderes y acosado por duros remordimientos, murió el conde sin querer, ni aun en tal trance, poner en su boca una plegaria o en su alma un asomo de arrepentimiento. Murió como vivió, y aquí está la moraleja. Su cadaver, al ser trasladado a Oviedo al panteón familiar, fue arrebatado por una banda de cuervos en el lugar denominado entonces Peñacorvera, próximo al límite del coto. Se asegura que, al dia siguiente de haber sido arrebatado por los cuervos el cuerpo del conde, se vió a su perro de caza favorito merodear durante muchas horas alrededor del pozo de Funeres, aullando sin cesar, hasta que, por fin, se arrojó al fondo. Era este perrro el único ser hacia el cual el conde mostraba simpatía.
De principio, y entrando en sencilla consideración, cabe delimitar, sin aventurarse deamasiado, sin embarcarse en descabelladas conjeturas, que pertenece a la historia y cuánto es tributo de leyenda. Porque si en otros casos resulta imposible destrenzar los nombres verdaderos o bien los falsos, aquí todo parece diferenciado ya y a flor de piel. Nada, en efecto, tiene de extraño la realiad de un conde como el reseñado que fuerza a mozas y sacrifica criados. La muerte del cura no desentona de otros sucesos paralelos acaecidos en tales o anteriores fechas y que son también fruto de la irritabilidad de estos grandes señores. Veamos dos ejemplos.
Antes del siglo XV la villa de Boal pertenecía a la parroquia de Prelo, cuya provisión canónica correspondía a la casa de Uz. Eran sus dueños, de apellido Miranda, al igual que el conde de Tiraña, señores de horca y cuchillo. En la amanecida de un domingo, no sin antes dejar ordenado al cura que guardase su regreso para la santa misa, salieron de cacería. A instancias de los feligreses, ante la larga espera, el sacerdote celebra la misa. Llega uno de los señors de la Uz y, al verse desobedecido, monta en cólera y descarga su escopeta sobre el sacerdote que cayó muerto sobre las gradas del altar.
Tres cuartos de lo mismo le acontece, a mediados del siglo XVI, a Bartolomé Felipe de Marines, regidor de Oviedo y alférez mayor perpétuo de Sariego que, ofendido en su honra por el cura de Peñaflor, ciego de ira, lo asesina al pie del altar.
Nada de extraño hay, por tanto, en el relato del Conde de Tiraña. La leyenda comienza a su muerte. Precisamente porque es lógico que el pueblo crea un castigo y un escarmiento para quien en vida no lo tuvo.
La leyenda se inicia con la aparición de los cuervos que arrebatan el cadaver. La presencia del perro fiel tiene un doble sentido. Precisamente porque es, el tal perro, el único ser hacia el que el conde derramó simpatía. Por otra parate, el detalle del perro que vaga y aúlla es recurso en este género de relatos. En nuestro caso, el perro se lanza al pozo Funeres, enlazándose entonces la leyenda con el relato de la caida de la vaca con collar de plata.
En torno al pozo Funeres , la leyenda es fértil y variada. Afirman muchos que fue allí donde los árabes escondían sus tesoros. Con frecuencia se afirma que el pozo no tiene fín, pues es sencillamente la entrada a los infiernos. Ciertamente, los relatos sobre pozos en los que se arroja una piedra y no se la oye caer pueden contarse por millares. La creencia de que es una puerta del infierno guarda relación con la opinión de quienes narran que el cuerpo del conde fue arrojado por los cuervos en el pozo de Funeres.
¿Que es aquí lo añadido? ¿Que constituye, en todo caso, base sólida sobre la que se edificó la leyenda? No es fin principal de estas líneas llegar a delimitar tales cosas. Baste con apuntar que la versión más generalizada habla de un pozo en elque hay repugnantes alimañas. José María Jove y Canella habla de una novilla que cayó en él; su dueño bajó a buscarla; a poco del descenso dijo: "Soltaime, porque tantes gafures tengo que, si salgo con elles, emponzoñaría al mundu enteru".
Estamos ante una variante de la leyenda del conde. Variante, que acaso goza de más visos de probalilidad. Con todo, no puede negarse que el pozo Funeres debe, por completo, su fama a la leyenda del conde de Tiraña. El volver a hablar del pozo, en nuestro caso, arrojando en él el cuerpo del conde, al fin de la leyenda es, con posibilidad, recurso y comlicación de trama dentro de la leyenda y parte menos espontánea y natural que la de la vaca con collar de plata dentro del relato.
De nada serviría decir que la restauración de la iglesia, llevada a cabo y forzosamente por el cond,e ael altar mayor fue dedicado a San Pedro, y añadir que así sigue en la actualidad. De nada serviría esto para probar que todo ello fue, en un principio, verdad. De sobra sabemos que es más frecuente inventar un pasado para ensalzar lo presente.
No son pocos los que distribuyen los hechos aquí expuestos entre varios condes. Acaso estén movidos únicamente por el afán de reepartir las culpas y la carga con el fin de que se cumpla lo de "tocar a menos". Con certeza casi completa puede decirse que los sucesos relatados pertenecen a una misma y única persona, a un único y mismo conde de Tiraña.